ANA LLORÓ Y LLORÓ
Luego de tres horas de caminata por trochas en un bosque húmedo digno de los cuentos de dragones, perforando tímidos rayos que se entremezclan con la neblina y bamboleando a ratos las manos para apartar raíces aéreas que como lianas se afanan en buscar el suelo siempre húmedo para besar musgos y líquenes permanentes, aparece un portal vegetal que antecede, apenas metros más allá, a el páramo de El Escorial. Un páramo que no se levanta a más de 50 cm del piso y se eleva hasta el horizonte en una sucesión de frailejones, lagunas, silencio y minúsculas flores amarillas. El lugar existe, se llama El Vallecito y allí pasé años muy importantes de mi infancia. Allí sigue viviendo mi padre y allí nació y se crió la admirada Chef Ana Belén Myerston, protagonista de la hermosa historia que paso a narrarles:
El patio de atrás tanto de mi casa, como el de la Chef Ana (o como el de cualquiera de nuestros vecinos), está forrado de un árbol de tronco sinuoso y descarchado llamado Cínaro que da una frutita parecida a una guayabita del Perú. Los del Vallecito comenzamos a relamernos cuando vemos que las minúsculas bolitas verdes llegan al tamaño de un tomatico silvestre (como media metra) y comienzan a trastocarse hacia un morado oscuro. Cuando las metricas pierden la rugosidad adolescente que las caracteriza y muestran una piel totalmente lisa y brillante, nos lanzamos a palparlas con delicadeza presionando entre índice y pulgar. Es la mórbida resistencia el banderín de partida que nos permite arrancarlas ¡Díos mío! Créanme que el olor de esas minúsculas frutas es olor divino. Es nuestra estación, nuestro perfume, nuestra montaña.
La chef Ana Belén, como toda cocinera, tuvo que pasar un duro noviciado en medio de los fogones xenófobos y misóginos de Bruselas, lo que seguramente la había endurecido temporalmente y la había alejado de los cantos de la infancia feliz. Estando en esas, recibió por correo tradicional una carta que le mandaba su madre. Vivió el sensual (y ya casi perdido) momento de sacudir el sobre para arrinconar los papeles doblados del interior y de mirar a contraluz para asegurarse que al rasgar uno de los lados no se iba a llevar palabras escritas por manos de montaña. Apenas abrió la carta, sin ni siquiera haber intentado escudriñar el interior para determinar el número de páginas escritas, se derrumbó y comenzó a llorar. Ana Lloró y lloró.
Su madre había metido dentro del sobre cinco frutas de cínaro que recogió justo antes de relamer la orilla engomada y dejarle al destino y al tiempo las consecuencias. Las frutas se habían secado y ennegrecido, dejando que su salvia dulce tapara una a acá, una ñ allá, de la letra materna. Cada ápice del perfume de ellas estaba encerrado en ese sobre y cuando Ana lo abrió, como si se tratara de un papillote de afectos que dispara el perfume apenas se le permite, se le vino encima una montaña, una infancia, una madre, un primer novio, una maestra de escuela, el ladrido de perros, el mundo posible. Ana lloró y lloró.
Me angustia mucho la desaparición de nuestro frutales, los mismos que son los que han definido en una medida enorme, no sólo nuestra infancia, sino características absolutamente únicas de nuestra gastronomía. A la vuelta de media generación (la que llevo vivida) puedo decir con certeza que ya no recuerdo la última vez que comí Guama, Pomarrosa y Lima, por nombrar tres que comía de manera absolutamente cotidiana en Mérida y que simplemente ya no existen. Venezuela era literalmente un gran jardín. Merey, Pomalaca, Cotoperí, Mamón, Icaco, Topocho, Riñón, Poncigué, Jobo, Níspero, Guayabita del Perú, Almendrón, Limón francés, Uva de playa, Guayaba criolla, Mango de jardín, Mamey e inclusive la ¿cotidiana? Guanábana, se han vuelto esquivas. Se trata de los árboles frutales que poblaban los jardines de nuestras casas después de que las pacientes manos de nuestros abuelos y padres las consintieron hasta verlas crecer. Eran árboles salvajes de carretera a los que les robábamos semillas.
La urbanidad ha hecho que poco a poco vayan desapareciendo los jardines de las casas y con ello nuestras ganas de seguir siendo sembradores. Son frutas que no se domesticaron en sembradíos como para convertirlas en productos estacionales dignos de código de barra en un supermercado. Sería tristísimo que los olores que hagan llorar a nuestros hijos, como en la historia de Ana, sean manzana, pera, ciruela, mandarina o kiwi. Ese día habremos entregado el pedazo más importante del alma y lloraremos por el país perdido.
En todo caso, estamos a tiempo. Tarde o temprano se topará usted con una de esas frutas. Huélala con fruición ese día, déle la mitad a sus hijos y hábleles de país, seque la semilla, siémbrela en un porrón. Si no tiene jardín a alguien se la puede regalar.
El patio de atrás tanto de mi casa, como el de la Chef Ana (o como el de cualquiera de nuestros vecinos), está forrado de un árbol de tronco sinuoso y descarchado llamado Cínaro que da una frutita parecida a una guayabita del Perú. Los del Vallecito comenzamos a relamernos cuando vemos que las minúsculas bolitas verdes llegan al tamaño de un tomatico silvestre (como media metra) y comienzan a trastocarse hacia un morado oscuro. Cuando las metricas pierden la rugosidad adolescente que las caracteriza y muestran una piel totalmente lisa y brillante, nos lanzamos a palparlas con delicadeza presionando entre índice y pulgar. Es la mórbida resistencia el banderín de partida que nos permite arrancarlas ¡Díos mío! Créanme que el olor de esas minúsculas frutas es olor divino. Es nuestra estación, nuestro perfume, nuestra montaña.
La chef Ana Belén, como toda cocinera, tuvo que pasar un duro noviciado en medio de los fogones xenófobos y misóginos de Bruselas, lo que seguramente la había endurecido temporalmente y la había alejado de los cantos de la infancia feliz. Estando en esas, recibió por correo tradicional una carta que le mandaba su madre. Vivió el sensual (y ya casi perdido) momento de sacudir el sobre para arrinconar los papeles doblados del interior y de mirar a contraluz para asegurarse que al rasgar uno de los lados no se iba a llevar palabras escritas por manos de montaña. Apenas abrió la carta, sin ni siquiera haber intentado escudriñar el interior para determinar el número de páginas escritas, se derrumbó y comenzó a llorar. Ana Lloró y lloró.
Su madre había metido dentro del sobre cinco frutas de cínaro que recogió justo antes de relamer la orilla engomada y dejarle al destino y al tiempo las consecuencias. Las frutas se habían secado y ennegrecido, dejando que su salvia dulce tapara una a acá, una ñ allá, de la letra materna. Cada ápice del perfume de ellas estaba encerrado en ese sobre y cuando Ana lo abrió, como si se tratara de un papillote de afectos que dispara el perfume apenas se le permite, se le vino encima una montaña, una infancia, una madre, un primer novio, una maestra de escuela, el ladrido de perros, el mundo posible. Ana lloró y lloró.
II
Me angustia mucho la desaparición de nuestro frutales, los mismos que son los que han definido en una medida enorme, no sólo nuestra infancia, sino características absolutamente únicas de nuestra gastronomía. A la vuelta de media generación (la que llevo vivida) puedo decir con certeza que ya no recuerdo la última vez que comí Guama, Pomarrosa y Lima, por nombrar tres que comía de manera absolutamente cotidiana en Mérida y que simplemente ya no existen. Venezuela era literalmente un gran jardín. Merey, Pomalaca, Cotoperí, Mamón, Icaco, Topocho, Riñón, Poncigué, Jobo, Níspero, Guayabita del Perú, Almendrón, Limón francés, Uva de playa, Guayaba criolla, Mango de jardín, Mamey e inclusive la ¿cotidiana? Guanábana, se han vuelto esquivas. Se trata de los árboles frutales que poblaban los jardines de nuestras casas después de que las pacientes manos de nuestros abuelos y padres las consintieron hasta verlas crecer. Eran árboles salvajes de carretera a los que les robábamos semillas.
La urbanidad ha hecho que poco a poco vayan desapareciendo los jardines de las casas y con ello nuestras ganas de seguir siendo sembradores. Son frutas que no se domesticaron en sembradíos como para convertirlas en productos estacionales dignos de código de barra en un supermercado. Sería tristísimo que los olores que hagan llorar a nuestros hijos, como en la historia de Ana, sean manzana, pera, ciruela, mandarina o kiwi. Ese día habremos entregado el pedazo más importante del alma y lloraremos por el país perdido.
En todo caso, estamos a tiempo. Tarde o temprano se topará usted con una de esas frutas. Huélala con fruición ese día, déle la mitad a sus hijos y hábleles de país, seque la semilla, siémbrela en un porrón. Si no tiene jardín a alguien se la puede regalar.

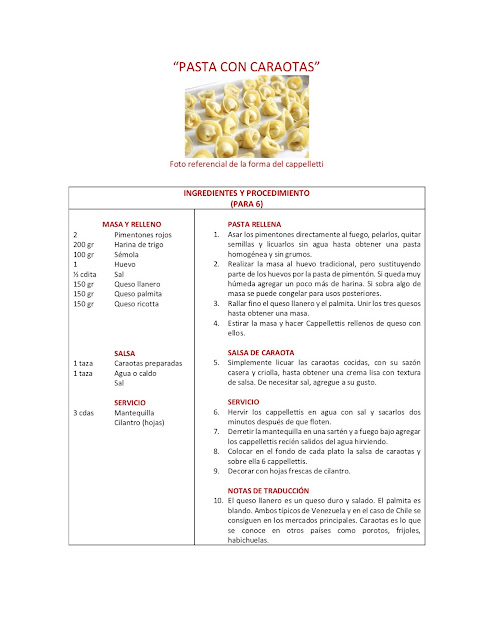
Comentarios